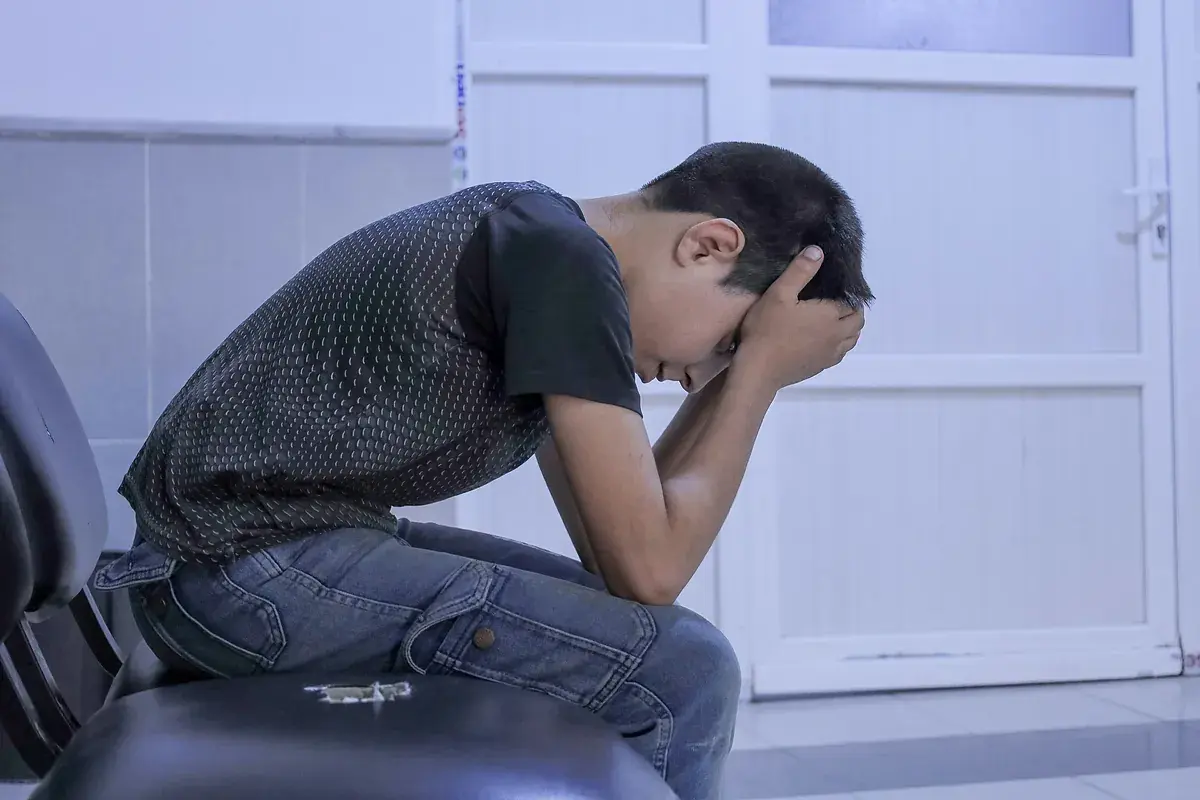- La ‘joroba de la infelicidad’ se difumina: el malestar es ahora mayor en la juventud y disminuye con la edad.
- Datos robustos en 44 países confirman el deterioro, con impacto más acusado en mujeres menores de 25.
- Factores probables: redes sociales y móviles, presión económica y vivienda, secuelas de la pandemia.
- Protección y respuesta: sueño de calidad, ejercicio y dieta vegetal, más acción educativa y política; el estudio no prueba causalidad.
Durante años se habló de una «curva de la felicidad» en forma de U: el bienestar caía en la mediana edad y remontaba más tarde. Ahora, una amplia literatura empírica apunta a un giro: el malestar arranca alto en la juventud y se atenúa conforme avanza la edad.
La evidencia reciente, publicada en PLOS One, integra millones de respuestas y sitúa la salud mental juvenil en el centro del debate. Las conclusiones son contundentes, aunque prudentes: describen tendencias y asociaciones, no relaciones causales cerradas, y obligan a pensar cómo responder desde la educación, la comunidad y las políticas públicas, como muestran apoyos regionales para la juventud.
El nuevo mapa del malestar juvenil

El trabajo liderado por investigadores de Dartmouth College y colaboradores en Reino Unido observa que la llamada ‘joroba de la infelicidad’ casi ha desaparecido. Donde antes el pico de preocupación y estrés se acumulaba en la mediana edad, ahora el malestar se concentra en los más jóvenes y desciende de forma sostenida con los años.
La foto no es local ni puntual: EEUU aporta más de 10 millones de entrevistas entre 1993 y 2024; Reino Unido suma series longitudinales con 40.000 hogares; y la encuesta Global Minds agrega casi dos millones de casos en 44 países desde 2020. En conjunto, los patrones son similares y refuerzan un cambio global en la relación entre edad y malestar.
El deterioro es especialmente visible en mujeres menores de 25 años, un diferencial que también registran informes escolares como el HBSC, con prevalencias de malestar mucho mayores en chicas que en chicos. Este sesgo de género se repite de forma consistente en múltiples contextos.
Otros indicadores acompañan esta foto fija: la ansiedad y la depresión en adolescentes han repuntado, así como las visitas a urgencias por motivos de salud mental en los grupos más jóvenes en EEUU en los últimos años, según informes oficiales.
El propio equipo autor admite que la pandemia, la crisis de la vivienda y los teléfonos inteligentes podrían estar entre los catalizadores de esta deriva, por cómo reordenan el tiempo libre y la vida social; por ello, se plantean respuestas como desactivar el acceso a internet en el móvil.

Datos, muestras y límites de la evidencia

El análisis en EEUU se apoya en series del BRFSS de los CDC, acumulando millones de observaciones a lo largo de tres décadas. En Reino Unido, los datos proceden del UK Household Longitudinal Survey y de encuestas poblacionales como la APS, lo que permite contrastar resultados con herramientas estadísticas complementarias.
A escala internacional, Global Minds amplía el foco a 44 países y confirma el desplazamiento del malestar hacia edades tempranas. Los autores ven patrones más marcados en economías anglosajonas, claros en regiones como América Latina y menos evidentes en parte de África.
La fortaleza del estudio reside en la magnitud muestral, la replicación entre fuentes y el uso combinado de análisis descriptivos y de regresión. Sin embargo, se subrayan varias cautelas metodológicas.
Primero, se trata de datos transversales repetidos: describen tendencias, pero no establecen causalidad. Segundo, el autoinforme puede incorporar sesgos culturales o sociales. Tercero, faltan datos finos de adolescencia temprana (10–16 años), donde el deterioro parece iniciar su recorrido.
Con todo, la calidad y coherencia de las fuentes, el arco temporal (1993–2025) y la convergencia de resultados aportan un cuadro robusto para la toma de decisiones en salud pública y educación.
Qué está detrás y cómo actuar
No hay una causa única. Entre los posibles factores destacan el impacto sostenido de la Gran Recesión en las oportunidades de los jóvenes, la infrafinanciación de servicios de salud mental, la huella de la covid-19 y el aumento del uso de móviles y redes sociales, que homogeneizan experiencias y consumen el tiempo de actividades protectoras.
Expertos consultados añaden el choque entre expectativas y realidad: generaciones educadas de forma más sobreprotectora podrían haber desarrollado menor tolerancia a la frustración, un caldo de cultivo para el malestar cuando la vida se complica.
A pie de aula y barrio, se perfila un consenso: hay que reforzar la prevención universal, la detección precoz y los apoyos integrados entre escuela, familias y servicios sanitarios. Programas de bienestar socioemocional, autocuidado digital, resiliencia y convivencia reducen riesgos y estigma.
En paralelo, los hábitos de vida importan. Un estudio de la Universidad de Otago con jóvenes de 17–25 años vinculó mejores puntuaciones de bienestar con sueño de calidad, más ejercicio y mayor consumo de frutas y verduras. Los efectos son independientes y acumulativos, y mejorar poco a poco cada frente ya aporta beneficios diarios, principios presentes en los 7 hábitos imprescindibles.
Estas palancas conviven con recomendaciones prácticas para el día a día juvenil, centradas en recuperar tiempo de calidad fuera de la pantalla:
- Favorecer relaciones presenciales profundas frente a interacciones puramente virtuales.
- Cultivar la vida interior (dimensión filosófica o espiritual) para sostener el sentido.
- Recordar que las comodidades materiales no sustituyen necesidades emocionales.
La implicación política es clara: priorizar la salud mental juvenil como reto estructural y coordinar medidas entre educación, salud, trabajo y vivienda, porque afecta a rendimiento académico, empleabilidad y cohesión social. La investigación futura deberá afinar causas y probar intervenciones con diseños longitudinales y clínicos.

El panorama que dibujan los datos es nítido: la salud mental de los jóvenes se ha deteriorado y con ello se ha redefinido la curva clásica del bienestar; las causas exactas siguen bajo estudio, pero hay márgenes de acción inmediatos—desde cuidar el sueño, moverse y comer mejor hasta reconectar en lo social y lo educativo—mientras sistemas y políticas se ajustan para proteger a una generación que hoy aparece más vulnerable.